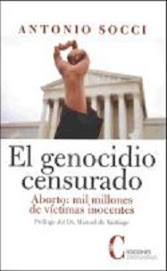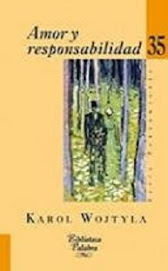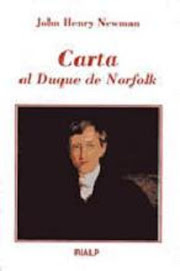Chateaubriand fue uno de esos talentos complejos: profundamente católico, con añoranzas del Antiguo Régimen y a la vez demócrata, pero, sobre todo, con una sensibilidad que le lleva a ser el primer romántico. Por encima de cualquier otra cosa, autor de una prosa indiscutida en Francia, la mejor en doscientos años. Sartre lo odiaba y lo admiraba a la vez. Barthes, al releerlo, puso en duda el valor de las vanguardias literarias si alguien, muerto en 1848, podía escribir así. Es uno de esos anti-modernos, que asumen la modernidad y la superan, de los que tan bien ha escrito Antoine Compagnon en Los antimodernos, que engloba, con matices, a los mejores autores de los siglos XIX y XX francés.
El genio del cristianismo no es un libro político, sino de arte. Su ambiente es la belleza. Trata de las creencias cristianas, de la estética cristiana, de la liturgia. Quiere hacer ver que “la religión cristiana es la más poética, la más humanitaria, la más favorable a la libertad, a las artes y a las letras; que el mundo moderno le es deudor en todo, desde la agricultura a las ciencias abstractas, desde los hospicios fundados para los desvalidos hasta los templos edificados por Miguel Ángel y decorados por Rafael”. Nadie puede negar esa combinación de racionalidad y de fe, ese acertar continuamente en el arte, en hermosas páginas literarias y en poesía por encima de cualquier maniqueísmo y arraigada en lo profundo del ser humano.
Chateaubriand pinta el gran fresco de la cultura con raíces cristianas y deja en el aire la pregunta: ¿cómo puede no ser verdad tanta belleza? Y lo más asombroso: lo dice con un estilo tan bello y perenne como una escultura de Miguel Ángel, un cuadro de Velázquez o una cantata de Bach. Él se contagió de todo lo grande que admiraba. No utilizó nunca el odio y el rencor, sino la amplitud de espíritu. Escribe en el siglo de la razón, y la utiliza, pero no se olvida de recordar que la razón “jamás han enjugado una lágrima”. Responde a todos los críticos del cristianismo: “si tratamos de pintar y de conmover, se nos piden axiomas y corolarios; y si procuramos razonar, se nos reclaman sentimientos e imágenes”.
Lo más caduco del libro es la pretendida argumentación con datos científicos experimentales: de la ciencia de hace más de dos siglos, que apenas tiene que ver con lo que hay se sabe. Lo perenne es ese basarse en los sentimientos, las emociones, las aspiraciones, la inquietud humana. En ese sentido, El genio del cristianismo es un libro para tener siempre a mano, porque, entre sus muchos méritos, está el de ser una cura contra la rutina de los cristianos, el odio de quienes prefieren ver al hombre de cualquier forma menos rezando y la humana prepotencia que no logrará entender nunca el misterio de la Navidad. Chateaubriand conmueve: evoca tantos momentos en los que la madre lleva al niño ante una imagen de la Virgen: “y el corazón del tierno infante, incapaz aún de comprender al Dios del Cielo, comprende ya a la Divina Madre que lleva un niño en brazos”.
Hacía más de treinta años que no se contaba con una edición de El genio del cristianismo. Era hora.
El genio del cristianismo no es un libro político, sino de arte. Su ambiente es la belleza. Trata de las creencias cristianas, de la estética cristiana, de la liturgia. Quiere hacer ver que “la religión cristiana es la más poética, la más humanitaria, la más favorable a la libertad, a las artes y a las letras; que el mundo moderno le es deudor en todo, desde la agricultura a las ciencias abstractas, desde los hospicios fundados para los desvalidos hasta los templos edificados por Miguel Ángel y decorados por Rafael”. Nadie puede negar esa combinación de racionalidad y de fe, ese acertar continuamente en el arte, en hermosas páginas literarias y en poesía por encima de cualquier maniqueísmo y arraigada en lo profundo del ser humano.
Chateaubriand pinta el gran fresco de la cultura con raíces cristianas y deja en el aire la pregunta: ¿cómo puede no ser verdad tanta belleza? Y lo más asombroso: lo dice con un estilo tan bello y perenne como una escultura de Miguel Ángel, un cuadro de Velázquez o una cantata de Bach. Él se contagió de todo lo grande que admiraba. No utilizó nunca el odio y el rencor, sino la amplitud de espíritu. Escribe en el siglo de la razón, y la utiliza, pero no se olvida de recordar que la razón “jamás han enjugado una lágrima”. Responde a todos los críticos del cristianismo: “si tratamos de pintar y de conmover, se nos piden axiomas y corolarios; y si procuramos razonar, se nos reclaman sentimientos e imágenes”.
Lo más caduco del libro es la pretendida argumentación con datos científicos experimentales: de la ciencia de hace más de dos siglos, que apenas tiene que ver con lo que hay se sabe. Lo perenne es ese basarse en los sentimientos, las emociones, las aspiraciones, la inquietud humana. En ese sentido, El genio del cristianismo es un libro para tener siempre a mano, porque, entre sus muchos méritos, está el de ser una cura contra la rutina de los cristianos, el odio de quienes prefieren ver al hombre de cualquier forma menos rezando y la humana prepotencia que no logrará entender nunca el misterio de la Navidad. Chateaubriand conmueve: evoca tantos momentos en los que la madre lleva al niño ante una imagen de la Virgen: “y el corazón del tierno infante, incapaz aún de comprender al Dios del Cielo, comprende ya a la Divina Madre que lleva un niño en brazos”.
Hacía más de treinta años que no se contaba con una edición de El genio del cristianismo. Era hora.